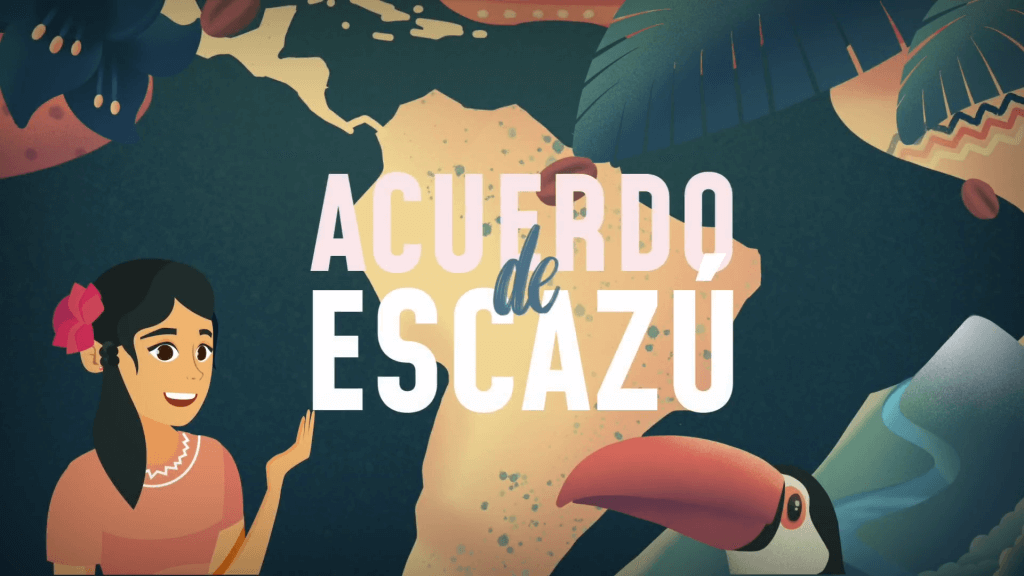La relevancia de ratificar el Acuerdo de Escazú ha vuelto a tomar fuerza en el país a raíz de un posible Litigio Estratégico contra la Participación Ciudadana, figura conocida por sus siglas en inglés como SLAPP que habría sido incoado contra activistas ambientales que se han opuesto a un proyecto turístico por sus supuestos daños ambientales Incluso, se ha presentado en los últimos días un proyecto de ley para evitar los embargos preventivos en casos vinculados con la libertad de expresión y defensa de los derechos Humanos.
Estos hechos coindicen además con la emisión (julio del 2025) de la Opinión Consultiva sobre Derechos Humanos y Emergencia Climática por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos C-32/2025 ( Corte Interamericana de Derechos Humanos - Opinión Consultiva OC-32-2025) en la cual la Corte señala (párrafo 561):
Que en tanto derecho autónomo, el derecho a defender los derechos humanos protege la posibilidad efectiva de ejercer libremente, sin limitaciones y sin riesgos de cualquier tipo, distintas actividades y labores dirigidas al impulso, vigilancia, promoción, divulgación, enseñanza, defensa, reclamo o protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas. En consecuencia, la imposición de limitaciones u obstáculos ilegítimos para desarrollar tales actividades de manera libre y segura por parte de las personas defensoras, en razón, precisamente, de su condición de tales y de las labores que realizan, puede llevar a la vulneración del derecho”.
Continúa la Corte refiriendo que los riesgos que corren los Defensores de Derechos Humanos Ambientales se manifiestan:
A través de la censura de los debates sobre el ambiente y el clima, la violencia en línea y en otros espacios, la represión de protestas y reuniones públicas, la detención arbitraria y acciones judiciales estratégicas contra la participación pública por parte de actores privados y autoridades públicas (conocidas como “SLAPP” por sus siglas en inglés” (párrafo 568).
En varios casos contenciosos conocidos por la Corte Interamericana, especialmente Barahona Rey contra Chile ha utilizado el Acuerdo de Escazú como un estándar para la determinación de la posible vulneración de los derechos humanos contemplados en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Inclusive, en la Conferencia de las Partes No 3 del Acuerdo se aprobó un Plan de Acción sobre Defensores de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales Tercera reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú | Santiago, 22 a 24 de abril de 2024.
En este orden de ideas, una investigación elaborada por el autor para el Informe del Estado de la Nación identificaba algunas de las potenciales consecuencias negativas para el país asociadas a la falta de ratificación del Acuerdo de Escazú, entre ellas.
El Acuerdo de Escazú ha despertado una inusual controversia. Posiblemente, la última ocasión en que un Convenio Internacional recibió cuestionamientos importantes ocurrió con el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR), si bien en una escala y dimensiones mucho mayores. Sobre las críticas formuladas al Acuerdo de Escazú por sectores empresariales y políticos, académicos nacionales han contestado las mismas.
Con respecto a las posibles implicaciones de su falta de ratificación estás pueden ser visualizadas desde diferentes puntos de vista:
Jurídicas
- Desde la perspectiva legal, el país no cumple de manera completa con los términos del Acuerdo de Escazú, si bien en general posee legislación y práctica para la mayoría de los componentes del mismo (acceso a información, participación y acceso a la justicia), ello no ocurre en todos los aspectos, es decir en ciertos elementos contemplados por el AE la normativa e implementación práctica nacional no concuerdan plenamente. En este orden de ideas es importante recalcar que el AE no solo determina que deben existir instrumentos o mecanismos, sino que estos deben ser eficaces (efectivos según una terminología moderna). Ello se encuentra recogido a lo largo del texto y a partir de su propio objetivo (artículo 1 garantizar la implementación plena y efectiva…). Lo anterior es congruente con lo estipulado en el artículo 11 del AE sobre fortalecimiento de capacidades.
- En primer lugar, dar cumplimiento a las obligaciones del Acuerdo no resultará siempre sencillo, especialmente al considerar que el destinario de éstas es el Estado en su totalidad. En no pocas ocasiones los derechos de acceso a la información y participación se ven frustrados y no son adecuadamente ejecutados por el desconocimiento o reticencia de funcionarios para observar lo que estipula el ordenamiento jurídico vigente y la jurisprudencia constitucional y contenciosa al respecto.
- En segundo lugar, algunos instrumentos considerados por el Acuerdo relacionados con el acceso a la información ambiental (artículos 5 y 6) requerirán de un esfuerzo de coordinación y gestión (incluida la creación de plataformas tecnológicas apropiadas) que permitan que la información sea fácilmente accesible a todo el público sin que existan obstáculos derivados de su falta de sistematización y organización. En este sentido, si bien se cuenta con sistemas e iniciativas informáticas en diferentes áreas como la hídrica, territorial, ambiental, cambio climático, forestal, cobertura y uso de la tierra y ecosistemas, entre otras, sus avances y resultados son limitados y dispares. Cabe destacar el reciente fortalecimiento de la plataforma del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) que coordina el Centro de Información Geo ambiental (CENIGA) del Ministerio de Ambiente y Energía.
- En tercer lugar, el Acuerdo refiere a una "efectiva y plena" implementación de tales derechos, lo cual trasciende su simple reconocimiento en la letra de la normativa. Es decir, no basta con el establecimiento de éstos, sino que el Estado debe asegurar su real puesta en práctica. Por ejemplo, no en todos los casos la forma como los procedimientos de denuncia y justicia ambiental se realizan en el país son completamente consistentes con el Acuerdo (véase artículo 8). En cuarto lugar, muchas obligaciones estipuladas en el Acuerdo, se ha redactado de manera imperativa y sin condicionamientos: así por ejemplo, se debe "garantizar", "asegurar", " velar" lo dispuesto en el Tratado, de manera que únicamente en ciertos supuestos estas disposiciones se encuentran condicionadas- como ocurre con frecuencia en el derecho internacional ambiental- con frases tales como "en la medida de la posible" o "según proceda", brindando por ende una mayor fuerza jurídica para reclamar su
- En quinto lugar, retrocesos jurisprudenciales al considerar la participación ciudadana como principio y no como derecho reseñadas en ponencias anteriores, podrían encontrar argumentos adicionales para ser revertidas ante el claro reconocimiento de la participación como un derecho esencial de acceso por el Acuerdo.
- En sexto lugar, existen lagunas de regulación, por ejemplo, el caso de los defensores ambientales (contemplados en el artículo 9 del AE) si bien recientemente se ha presentado un Proyecto de Ley No. 23588 al respecto). Legislación específica para este tipo de defensores no existe en el país, si bien normativa más general sobre protección a denunciantes y testigos podría ser empleado según las particularidades de cada caso concreto.
- En síntesis, el Acuerdo de Escazú conlleva una gran oportunidad para avanzar hacia la plena realización de los derechos de acceso y para mejorar los vínculos entre el ambiente y los derechos humanos. Al integrarse estas disposiciones en un instrumento vinculante se fortalecen las prácticas nacionales vigentes mediante su inclusión en el marco de convencionalidad y como parte del Derecho de la Constitución (parámetro de constitucionalidad).
Derechos humanos/sociales
- Adicionalmente, al tema de los defensores de los derechos ambientales, sobre el cual no contamos con disposición precisas, el AE refiere a la situación particular de grupos vulnerables (véase, por ejemplo, el artículo 8, inciso 5), Si bien se cuenta con previsiones en leyes y planes con respecto a ciertas poblaciones-como las indígenas y el acceso a la justicia-, su incorporación en un tratado ratificado incrementaría la necesidad de un desarrollo adecuado de los mismos.
Cooperación internacional
- Por otra parte, Costa Rica se quedaría fuera de la participación plena (únicamente como observador en su condición de país firmante) en las Conferencias de las Partes del Acuerdo con lo cual no tendríamos influencia directa en la toma de las decisiones a nivel de estas reuniones. Lo anterior en una etapa de generación de una serie de estructuras y mecanismos para la óptima puesta en marcha del acuerdo internacional.
- Asimismo, se perderían o limitarían las posibilidades de financiamiento internacional para el cumplimiento del Acuerdo y de accesar a recursos de cooperación internacional diversos (véase artículos 11 y 14 del mismo).
Reputación e imagen verde
Las dificultades para la ratificación del convenio no han pasado inadvertidas. Particularmente debido al archivo del mismo diferentes medios de prensa y el propio Relator Independiente de Derechos Humanos y Ambiente de Naciones Unidas manifestaron su pesar y extrañeza. Véase las manifestaciones recogidas por Boeglin. Si este escenario repercutirá en las calificaciones o ranking ambientales es menos claro debido a la cantidad de indicadores incorporados y la dificultad de aislar un elemento en específico como la falta de membresía de instrumento.
Inversiones/comerciales
Diferentes organizaciones internacionales han indicado que el AE mejora el clima de inversión, si bien no existen estudios que se conozcan sobre el impacto que la membresía del AE conlleve sobre la atracción de inversiones en el país. Refiriéndose a la firma del Acuerdo y a propósito de una reunión de países firmantes celebrada en diciembre del año 2021 el Director de Ambiente de la OCDE, organización a la cual quienes hoy se oponen al Acuerdo, califican como un club de las mejores prácticas en temas económicos, sociales y ambientales, indicó que el AE “es un instrumento de vanguardia, que reúne un conjunto de buenas prácticas, un conjunto de 11 principios, con los cuales nosotros no solamente estamos de acuerdo, sino que también están incorporados en la gobernanza ambiental de los países que forman parte de la OCDE y compartimos esa visión integral de dar información a la población, de hacerlos partícipes de las decisiones que se toman desde los Gobiernos….”.
Precisamente en un artículo publicado en este medio (“La Experiencia Alemana con el Convenio de Aarhus”, la Embajadora de Alemania describe los impactos en dicha nación del que podríamos denominar el “hermano mayor” del AE, el Convenio de Aarhus sobre acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia ambiental. De este instrumento internacional vigente desde el 2001 del cual son parte varios miembros de la OCDE (Reino Unido, Francia, España, Alemania, Holanda, Noruega, para citar algunos).
Cada vez más las empresas y países consideran el ambiente y la sostenibilidad como un elemento central en sus actividades e inversiones. Ejemplo, de ello son las numerosas iniciativas de certificación, reporte, cotización en bolsa y la emergencia de obligaciones de las entidades para cumplir con los derechos humanos. (Véase, por ejemplo, los Lineamientos de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos y en general sobre esta tendencia, Cabrera Medaglia, Jorge, Protección ambiental y comercio internacional, Revista Logos, ULEAD; 2022). Por supuesto esta situación no conlleva necesariamente que el sector privado considere un tratado singular al tomar decisiones, pero podría formar parte del “paquete regulatorio” analizado.
Con respecto al comercio internacional, igualmente, se han incrementado sustancialmente las demandas relativas a la sostenibilidad a ser incorporadas en tratados de comercio o inversión. No obstante, si bien en algunos casos, podría ser puesto sobre el tapete de las negociaciones o renegociaciones la ratificación de ciertos tratados, normalmente no se tratan de condiciones sine qua non para avanzar en la firma de textos comerciales o aprovechas sus beneficios. (Véase al respecto Cabrera Medaglia, Jorge y Granados Torres Yasmín: El Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica y el Desarrollo Sostenible. Recomendaciones para una futura renegociación, Revista Logos, ULEAD, 2023. Asimismo, con relación a implicaciones de la ausencia de ratificación véase el artículo del Profesor Mario Peña, El Acuerdo de Escazú sin Costa Rica, 2022).
Por último, debe destacarse la tesis esgrimida por algunos especialistas de que a raíz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha utilizado el Acuerdo de Escazú en sus consideraciones legales (caso Barahona Bray versus Chile de noviembre del 2022) y el impacto de estas decisiones en los fallos constitucionales, el Acuerdo de Escazú ingresó al bloque de constitucionalidad costarricense como como fuente del sistema interamericano y como estándar internacional ambiental y la Sala Constitucional estaría habilitada para emplearlo en sus sentencias (La Interamericanización del Acuerdo de Escazú y sus implicaciones para Costa Rica).