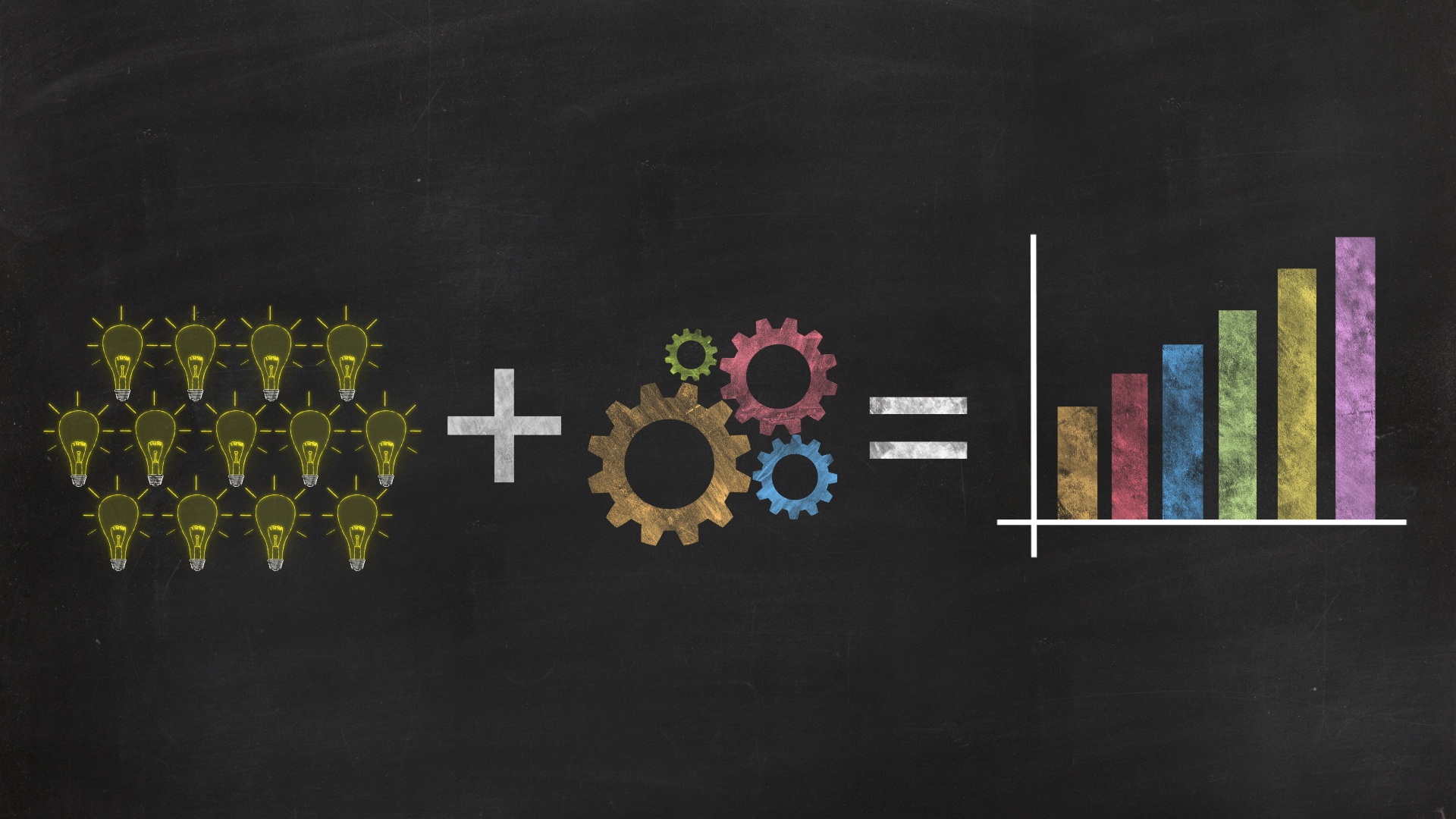Un amigo que es jardinero decidió comprar una motocicleta. Para que no se tuviera que endeudar, les prestamos el dinero y “a cambio” le pedí que me escuchara un rato respecto a todo lo que su decisión implicaba, primero en relación a riesgo y seguridad propia y de sus familiares; luego respecto a responsabilidad de usarla bien y darle el mantenimiento que requiere; y finalmente ―se me salió el profe― respecto a la enorme cadena de valor que su decisión activaba; dándole “pedacitos de trabajo” a quien lo había asesorado en la tienda que la adquirió, al que la había transportado desde la aduana a la tienda, al que la había procesado en la agencia de aduanas, al que la había transportado desde el puerto al almacén fiscal, al que había manejado la grúa para descargar el contenedor en que venía y de ahí para a toda una cadena de ciudadanos chinos que habían participado en su fabricación y trasnporte. Obviamente me faltaron “muchos pedacitos” de tramitadores, contadores, gerentes, etc.; pero creo que entendió el punto.
Luego le expliqué que valía la pena asegurarla, no solo lo obligatorio, sino contra accidentes y robos, lo que daría otro “pedacito de empleo” a varios en esa industria; y además que al operarla le daría más empleo a personal de gasolineras, repuesteras, llanteros, y todo eso sin contar las cadenas de valor propias del casco, el chaleco reflector y los guantes para que se viera “cool”.
Luego le expliqué que esa misma dinámica existía con cada compra que él y su familia hacían en las tiendas de ropa americana usada ―sus favoritas― y con las compras de alimentos y abarrotes… También le conté que al no tomar la deuda comercial que le ofrecían, había dejado de dar pedacitos de trabajo a cuando menos otro par de almas.
Creo que para este momento estaba bastante aburrido, pero por alguna razón me pareció que era un buen momento para explicarle a él como es que funcionan las cadenas de valor. No sé cuánto del cuento pueda repetir, pero por lo menos una vez en su vida oyó cómo funciona, al menos en parte, la economía moderna.
Y es que a veces la gente cree que la inversión, el empleo y la producción y el desarrollo socioeconómico que producen, de verdad depende más del gobierno que de la empresa privada. Es su actividad como empresario-jardinero la que le permite participar activamente en estas cadenas de valor y así contribuir a generar más inversión, empleo y comercio nacional e internacional. Es la combinación de ser un consumidor y generador de riqueza ―en su caso en la forma de jardines estéticos, limpios y bien mantenidos― la que impulsa, en parte, el desarrollo de su cantón, provincia y nación.
Y cuando eso se aplica, ya no a un trabajador independiente; sino a empresas de todas las escalas, el efecto se multiplica, pues además del emprendedor y socios capitalistas, participan en esas cadenas de valor una cantidad de asalariados que son también creadores de valor, a cambio de lo cual se les remunera, y consumidores que contribuyen a una economía dinámica.
En otras palabras, hasta el más chiquito de los empresarios es importante en crear la dinámica económica que impulsa el desarrollo de una nación.
El gobierno también es importante y debe participar en aquellas funciones que atañen al bien común, para garantizar el acceso a todos los ciudadanos; pero la verdad es que en el mundo de hoy esas funciones que deben ser exclusivas del Estado tienden a ser menos, pues el sector privado puede realizarlas casi todas de manera igual o más eficiente que el gobierno, aún si éste le impone marcos regulativos exigentes y control de precios y/o utilidades.
Hoy gracias a avances en conocimientos, métodos de producción y tecnologías; la contratación privada de muchos servicios ―que antes debían ser exclusivamente públicos― es más factible; y entonces, cada vez encontramos más figuras como concesiones, privatizaciones, mercados regulados, y otras formas de organización que permiten poner recursos privados en funciones de servicio público, lo cual permite gobiernos más pequeños y eficientes y mucho mejor enfocados en sus labores de regulación y control o de gestionar el bien común.
Hasta hace relativamente poco, solo el Estado podía invertir en ciertas funciones por la magnitud de las inversiones requeridas; pero hoy las empresas privadas, a través de mercados financieros organizados, pueden realizar casi cualquier inversión y función, y sólo aquellas que competen éticamente a la función del bien común, es necesario que sigan estando en el ámbito público.
Hay quienes se oponen a esto por ideología, que piensan que la planificación centralizada de todos los activos y recursos de una sociedad es la solución, pero desde que se experimenta con esa idea, no hay un solo caso en que el desarrollo económico, el progreso social y la sostenibilidad de una economía de planificación centralizada sea mayor que en economías abiertas y con amplia participación de la empresa privada. La historia del último siglo nos muestra con claridad que la planificación centralizada ha fracasado como modelo de desarrollo una y otra vez, resultando en baja productividad, menor inversión e innovación, creciente pobreza, y mayor corrupción y clientelismo.
El éxito de China, posterior a Mao, a partir de 1980; se ha logrado sobre la base de un “capitalismo administrado” en que las empresas chinas compiten local e internacionalmente como empresas privadas, al tiempo que el gobierno invierte masivamente en la modernización, y tecnificación el clima de negocios, y en la formación de un capital humano altamente calificado. A pesar de esto, la libertad, la equidad y la transparencia están muy lejos de alcanzarse en China, que entonces termina siendo un modelo híbrido con muchos elementos del capitalismo productivo y comercial.
En nuestra Costa Rica ―entre demasiadas entidades públicas y semipúblicas― hay, por ejemplo, una Fábrica Nacional de Licores, porque hace un siglo y medio, solo el Estado tenía los recursos para establecer una planta de esa envergadura. Hoy esa misma planta es apenas una pequeña fracción de cientos, quizás miles, de plantas productoras de alcohol y bebidas que sirven mercados nacionales y globales, desde un centenar de países, y lo hacen con mucho mayor productividad e impacto social que nuestra famosa fábrica nacional. Es como si millones de los jardineros de nuestra anécdota inicial, se hubieran organizado para producir y distribuir bebidas alcohólicas con un enorme efecto multiplicador sobre sus sociedades.
Y si de verdad quisiéramos, podríamos vender nuestros bancos, nuestro instituto de seguros, nuestra empresa telefónica y de generación y distribución eléctrica; dar en concesión el desarrollo de infraestructura y llevar muchos sectores más al ámbito privado; sin perder el control ni su espíritu solidario, a través de leyes y marcos regulativos desplegados por instituciones como Conassif y sus cuatro superintendencias, Sutel, Aresep, el Consejo de Concesiones, la Contraloría, Defensoría de los Habitantes y, en última instancia, nuestro sistema judicial, que por cierto hoy es complementado con oficinas privadas de conciliación que le reducen significativamente la carga y el costo procesar miles de casos a los ciudadanos y empresas. El punto es que, con unas pocas poderosas y transparentes organizaciones de control, podríamos tener un Estado moderno y eficiente, en vez del mamotreto amorfo en que se ha convertido nuestro aparato estatal y paraestatal.
El sector público está limitado en sus actividades por la constitución, las leyes y los tratados internacionales que estén vigentes en el país. No puede hacer nada que no indiquen las leyes o dichos tratados. El sector privado, por otro lado, puede hacer todo aquello que no esté expresamente prohibido y por eso es más rápido para adaptarse a los cambios, a nuevas tecnologías y a las oportunidades y necesidades que surgen en los mercados.
En este mundo de cambios vertiginosos como consecuencia de la crisis climática, de la cuarta revolución industrial, de los cambios en preferencias y prácticas de los consumidores, del crecimiento de la longevidad, y de tantos otros factores que nos obligan a competir vigorosamente por cada mercado e inversión, tener un Estado grande y metiche es una gran desventaja, pues retrasa cambios necesarios, y dificulta la innovación y la adopción de las mejores prácticas en muchos sectores de la economía.
Costa Rica debe mantener su Estado benefactor centrado en el bien común. Nada más lindo que ver los Ebais en todo el territorio; o la entrega de viviendas financiadas por Bahnvi bajo la política de Mivah a familias de escasos recursos; o tener los niños y jóvenes con acceso irrestricto a educación y fondos que financian becas, alimentación, transporte y mucho más. Pero eso no implica un Estado metido en todo, creando enormes ineficiencias y malgastando recursos valiosos en instituciones, trámites y puestos que solo destruyen valor y retrasan el proceso de desarrollo.
El Estado tiene su lugar y debe resguardarlo, pero no se necesitan 332 instituciones en un país de este tamaño. Lo que se necesita es la visión y el coraje para saltar a la modernidad con el Estado mínimo necesario; con instituciones fuertes y modernas, leyes y regulaciones fuertes y sin impunidad cuando éstas se violen. Con un sector productivo, con organizaciones de todos los tamaños, creando riqueza y valor, generando inversión y dinámica económica y comercial, impulsando la activación de miles de cadenas de valor para así contribuir al desarrollo.
Necesitamos políticos visionarios, valientes y dispuestos a modernizar el país. No podemos seguir viviendo con un Estado gigante, corrupto en algunas de sus élites, que se reparten la riqueza del país a su antojo.
Es hora de cambiar. La situación económica y fiscal que vivimos lo señala con claridad, como el síntoma más claro de una terrible enfermedad de la que debemos curarnos antes de que nos haga sucumbir.