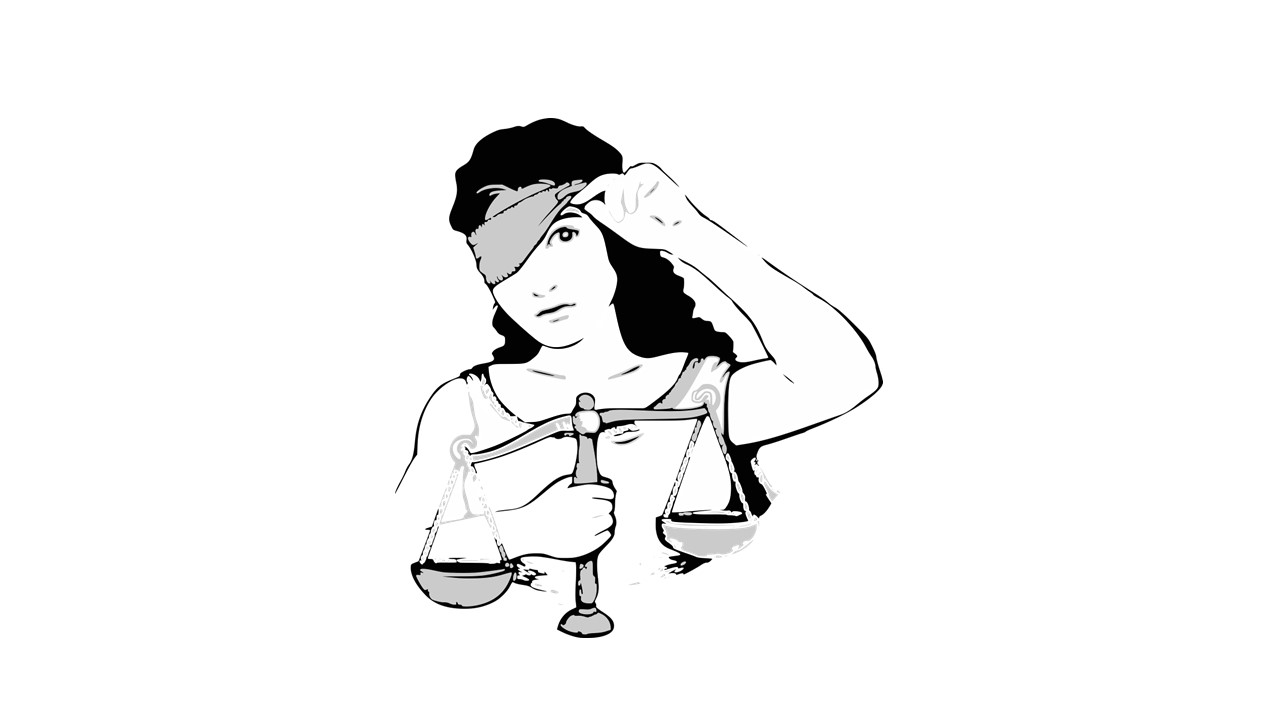La paradoja de la objetividad fiscal
En Costa Rica, la suerte de un imputado no depende únicamente de la prueba, sino del despacho que lo investigue.
Esa frase, aunque provocadora, describe con precisión la paradoja del sistema penal costarricense. El Ministerio Público, llamado a ser el garante de la objetividad procesal, se ha transformado -en demasiadas ocasiones- en un actor condicionado por la conveniencia, el contexto o presión mediática.
Quien haya vivido la realidad judicial sabe no todos los fiscales pesan la justicia con el mismo rigor. Conviven profesionales ejemplares con otros que confunden la función pública con un ejercicio de ego o de conveniencia. El fenómeno no es nuevo, pero actualmente ha adquirido proporciones difíciles de ignorar. El problema es una cultura institucional que tolera, normaliza y hasta premia la discrecionalidad disfrazada de criterio técnico.
El principio de objetividad, consagrado en el artículo 63 del Código Procesal Penal, impone al fiscal la obligación de investigar con equilibrio, considerando tanto los elementos que incriminan como los que exculpan. Ese mandato se volvió un adorno, no una práctica.
Hoy, la objetividad se diluye entre la carga laboral, indicadores de rendimiento, intereses institucionales y los impulsos personales del fiscal que le “toca” al caso.
La verdad dejó de ser un fin y se volvió un accidente afortunado del proceso. La selectividad se instaló como método. Se investiga lo conveniente y se ignora lo que estorba. El problema no es la negligencia, sino la selectividad.
En la actualidad, el Ministerio Público no siempre investiga todo, sino aquello que encaja en su propio relato.
Cuando la fiscalía pierde su objetividad, el derecho de defensa deja de ser una garantía y pasa a ser una formalidad.
Pese a lo dispuesto en el artículo 39 constitucional y el 8.2 de la Convención Americana, la igualdad procesal se diluye cuando la Fiscalía monopoliza el acceso a la información y dirige la investigación a su conveniencia.
En la práctica, esto significa que un imputado puede ser procesado sin que se incorporen informes periciales que lo favorecen, sin que se llamen a testigos clave o sin que se consideren documentos que desvirtúan la acusación. La defensa, entonces, litiga a ciegas: contra un expediente incompleto y una narrativa institucional cerrada.
A ello se suma un fenómeno igualmente preocupante: el acceso al expediente y la posibilidad de ejercer un control efectivo sobre la investigación suelen depender, no de la ley, sino del funcionario que atiende en ventanilla. Los requisitos cambian según el turno, y a veces se inventan al paso, bajo criterios personales o caprichos administrativos. Así, el ejercicio del derecho de defensa se enfrenta no solo a la parcialidad investigativa, sino también a una burocracia que confunde procedimiento con poder.
Lo que debía ser un principio rector se volvió una elección funcional. La objetividad hoy depende más del fiscal que de la ley.
La disparidad funcional: una justicia fragmentada
El sistema penal no tiene una falla, sino muchas. Cada fiscalía aplica su propio criterio, y la ley termina siendo la excepción.
Hay fiscalías que actúan con rigor técnico y prudencia jurídica; otras, en cambio, operan con un exceso de confianza en su propia interpretación. Se confunde independencia con arbitrariedad y objetividad con frialdad selectiva. Así, la justicia penal deja de ser uniforme y pasa a depender de percepciones, afinidades o incluso del simple azar procesal.
El resultado es una justicia desigual, donde la seguridad jurídica se diluye y la confianza ciudadana se erosiona. Cuando el derecho depende del criterio personal y no del marco legal, lo que existe no es un sistema, sino un conjunto de voluntades.
Causas estructurales: entre la eficiencia y la verdad.
La presión por cerrar expedientes, los plazos internos y la lógica de rendimiento provocan que, en algunos casos, se priorice el cumplimiento formal sobre la búsqueda sustantiva de la verdad. No es una cuestión de recursos, sino de prioridades: cuando la estadística se convierte en objetivo, la justicia se vuelve un trámite más.
Consecuencias: el deterioro de la confianza en la justicia penal
Hoy, la ciudadanía percibe con creciente escepticismo el actuar del sistema judicial. No se confía en la búsqueda imparcial de la verdad, sino en la capacidad del sistema para acomodar los resultados.
La falta de objetividad no es una cuestión técnica: es un problema ético, institucional y cultural. Cada archivo sin explicación, cada sobreseimiento sin análisis, cada acusación sesgada, contribuye al descrédito colectivo.
Esta crisis de objetividad no afecta solo a “vulgares delincuentes”, como suele creerse. Cualquiera -incluso sin responsabilidad alguna- puede ser sujeto de un proceso mal conducido. La fragilidad de la objetividad no discrimina; depende del ojo de quien observa.
Paradójicamente, este mismo déficit de objetividad también termina afectando a las verdaderas víctimas: una investigación deficiente, incompleta o sesgada puede dar al traste con la validez del proceso, abrir la puerta a nulidades y, en última instancia, frustrar toda posibilidad de justicia material. Así, la ineficiencia y el descuido no solo perjudican al acusado: también traicionan a quien acude al Estado buscando reparación.
Cuando la justicia pierde su neutralidad, el respeto por ella se desvanece. Lo más peligroso no es el error ocasional, sino la sensación de que el sistema actúa con selectividad estructural.
Conclusión: hacia una cultura de objetividad real
La objetividad debe pasar del papel a la práctica, con control real y responsabilidad. Urge revisar las estructuras de trabajo, incorporar indicadores de calidad, crear mecanismos de control interno eficaces y exigir transparencia en las decisiones de archivo o desestimación.
Investigar con objetividad no es una cortesía del fiscal, sino una obligación jurídica. Solo así el proceso penal podrá recuperar su legitimidad.
Al final, el mayor error es olvidar que la objetividad absoluta es una ilusión humana. El sujeto, por definición, es subjetivo; quien investiga también interpreta, y toda interpretación conlleva sesgo. Por eso, la objetividad no se alcanza: se vigila.
Porque, en última instancia, un sistema penal sin objetividad no es justicia: es administración de poder.
Y cuando el órgano llamado a perseguir la verdad actúa según la conveniencia del momento, el proceso deja de ser penal y se convierte en inquisitorial.