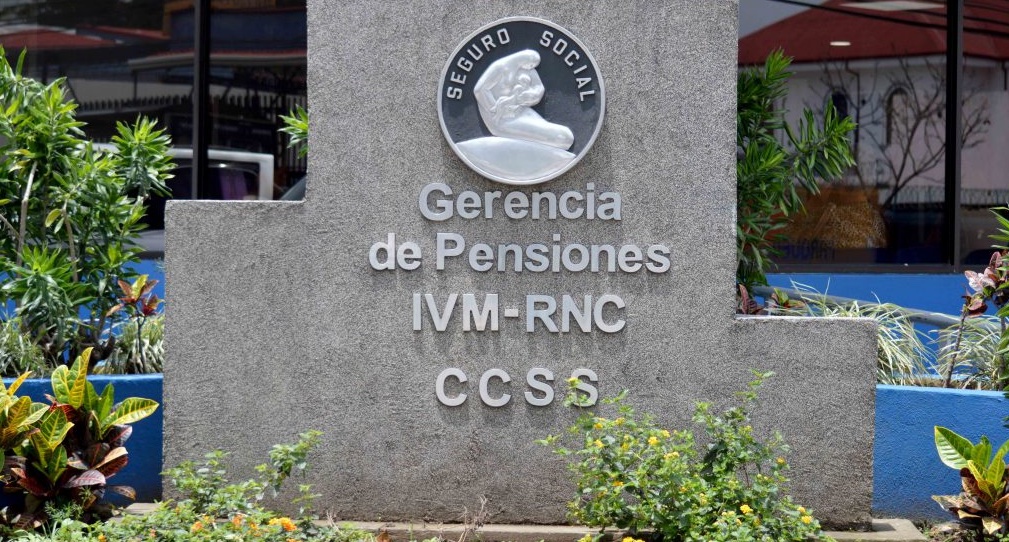El 27 de junio tuvo lugar la actividad convocada por la Superintendencia de Pensiones (Supen) “Alternativas de Abordaje del Diálogo de Pensiones” que le dio seguimiento a la iniciativa de hace poco más de un año, también de Supen, para crear consciencia nacional sobre la urgencia de atender las transformaciones de fondo que nuestro sistema de pensiones requiere. Esta es una versión escrita de mi presentación al cierre del evento.
Muy buenos días a todos, mil gracias muy especiales a Supen, don Hermes el superintendente, por permitirme decir hoy unas palabras.
Las primeras son para manifestar que hoy me he sorprendido gratamente.
Esta mañana, representantes de las organizaciones proponentes tuvieron la gentileza de plantearnos algunas de sus iniciativas para atender las necesidades de cambio de nuestro sistema de pensiones.
Son propuestas generadas en respuesta al Diálogo Nacional convocado sobre esta materia por Supen el pasado 16 de mayo de 2024.
Escucharlas hace patente que hubo un trabajo importante, bien realizado, con aportes dignos de consideración.
Pero les voy a pedir que esta mañana tengan condescendencia conmigo para hablarles con el corazón y para plantear descarnadamente mis preocupaciones.
Empiezo por lo positivo. Contamos con fortalezas históricas inmensas para enfrentar los retos que hoy día vivimos.
Lo sabríamos muy bien si tuviéramos la dedicación y la oportunidad de estudiar nuestra historia desde los últimos gobernadores de esta pobrísima colonia que era una de las más pobres regiones del imperio español en América.
Unas 50.000 personas recibieron la noticia de nuestra independencia. Si acaso un 5% sabía leer y escribir. Vivían aislados, sin mayor conexión con el mundo. Hacía unos años, los gobernadores habían traído café y habían empezado a repartirlo a quienes quisieran sembrarlo. Hacía unos años, pocos, habían creado una escuela en San José, la Escuela de Santo Tomás.
Sin embargo, esos antepasados nuestros un mes y medio después de recibir la noticia de la independencia declarada en Guatemala, fueron capaces, con representantes de los pueblos, de darse una constitución que sabiamente llamaron Pacto de Concordia y sentaron las bases de lo que fue el progreso de este país.
Un país capaz de ser de los primeros en el mundo en eliminar la pena de muerte, de los primeros en el mundo de tener electricidad, de los primeros en el mundo de establecer la enseñanza primaria obligatoria en el siglo XIX.
Nos adelantamos 20 o 30 años a los países grandes de América Latina en exportar café a Europa y establecer relaciones comerciales con Inglaterra, entonces la cabeza del imperio.
Lo hicieron nuestros pocos y pobres antepasados gracias a dos muy importantes actitudes: previsión y unión solidaria.
Previsión. ¿Por qué don Braulio Carrillo iba a establecer las reglas de un Estado de Derecho cuando era una comunidad que podía seguirse rigiendo, como desde la colonia, con unas pocas normas para regular las relaciones familiares y entre vecinos, pues eran mayoritariamente familias independientes, con una economía muy autárquica de pequeñas unidades mayoritariamente viviendo afuera de unos pocos pequeños pueblos? ¿Por qué empezar el gobierno a educar a la población si lo que hacían eran tareas muy básicas y la formación la hacían familia e Iglesia? ¿Por qué en nuestro siglo establecer el Código del Trabajo, la Caja Costarricense de Seguro Social, las garantías sociales, si en la década de 1940 éramos una comunidad básicamente agrícola, sector al que no se aplicaban inicialmente esas reglas?
Porque poco tiempo después el desarrollo poblacional, las nuevas ocupaciones y la industrialización iban a requerir de esas instituciones.
La segunda actitud que contribuyó al éxito de nuestros antepasados fue llegar a acuerdos. Los acuerdos en el siglo XIX son impresionantes, basta recordar la Campaña Nacional para expulsar de Centroamérica a los filibusteros, y en el siglo XX es increíble que se hayan podido unir la Iglesia Católica, el comunismo y el gobierno para aprobar la Reforma Social.
Sabíamos unirnos para resolver problemas que podíamos prever.
Hoy día enfrentamos problemas muy grandes. El más grande no es nuestro, es del mundo, y es la gran oportunidad. Vivimos un cambio de época. Eso hace que la manera como nuestras mentes entienden el mundo y como entendemos lo que experimentamos esté totalmente desfasado del mundo que estamos viviendo.
Para mí el más radical de los cambios de este cambio de época es la lucha de las mujeres para obtener igualdad con los hombres.
Es un maravilloso cambio que se está dando después de milenios que crearon usos, costumbres y reglas injustas, pero es difícil aprender a vivir en la familia, en el trabajo, en la sociedad con iguales derechos y deberes para hombres y mujeres.
Son milenios que hay que superar para adaptarnos al cambio de época, y esto se refleja en todo: la velocidad del cambio tecnológico, la velocidad de la comunicación, la instantaneidad, la anonimidad, la urbanización, el desarraigo de la gente.
Cuando yo vivía en Aranjuez o trabajaba en Guanacaste, cualquier vecino sabía, si veía un chiquillo, quién era el abuelo y quién era la tía. Hoy nadie sabe quién es el vecino, pero los chiquillos juegan por medios electrónicos con un desconocido. Los amigos son de mentiras. Las relaciones que dan calor y soporte no están ahí y todo eso causa desarraigo, incertidumbre, frustración, enojo.
Este es el medio en que vivimos.
Además, estamos experimentando la ruptura del orden de relaciones normadas internacionales, de comercio acorde a principios y reglas, de una institucionalidad multinacional fuerte que se vino estableciendo después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy vivimos guerras que creíamos que no se podrían dar.
En Costa Rica en los últimos años hemos tenido grandes dificultades para hacer cambios significativos. La regla fiscal que está aplicando el señor ministro Nogui Acosta la propuse en el año 1988. En ese tiempo existía en países que podíamos contar con los dedos de una mano. Se aprobó en el 2018, cuando existía en casi todos lados. Treinta años después.
Se hicieron propuestas para cambiar la forma de elegir los diputados, porque ya no es muy representativa, porque necesitamos diputados nacionales y diputados que representen las regiones. Nunca se ha querido discutir. La presenté también en el 88. Fui diputado, fui presidente, peleé por ella. Surgieron movimientos ciudadanos como el de doña Abril Gordienko para promoverlo. No logramos que el congreso permitiera discutirlo.
Propuse hace 27 años abrir los monopolios públicos para que el sector privado colaborara en la inversión requerida en telecomunicaciones, electricidad y seguros, vender algunos activos propios de actividades comerciales del sector privado y concesionar las más importantes obras de infraestructura. Eso habría generado recursos al gobierno que habrían evitado el grave problema fiscal que luego se vino acumulando hasta la reforma fiscal de 2018. Diez años después se abrieron los monopolios de telecomunicaciones y seguros con muy buenos resultados, electricidad no se ha abierto y hemos perdido competitividad en ese campo, no se continuó con concesiones para construir infraestructura y más bien se pagó millones de dólares para eliminar la que dejamos otorgada para construir la autopista a San Ramón que 23 años después sigue sin construirse. La reforma fiscal de 2018 fue la que -con base en la propuesta solicitada a los exministros de Hacienda- habíamos presentado 16 años antes, cuando ya se había hecho imposible el camino de abrir monopolios, vender activos, concesionar el espectro de telecomunicaciones y seguir concesionando obras públicas.
¡Cuánto más habríamos podido hacer en educación, en seguridad, en infraestructura, en salud si no le hubiésemos zafado el hombro a los cambios requeridos!
Gastamos recursos para no hacer proyectos que siguen haciéndonos falta, y permitimos que en lugar de seguir mejorando en la educación perdiésemos posición en América Latina en escolaridad y se deteriorara su calidad.
Educación es el problema más serio que tenemos, y es tan serio que la gente ni sabe que es un problema.
La pobreza en la última década no ha disminuido. La desigualdad ha crecido. Las colas para servicios de salud se han agigantado. El tiempo perdido por las personas para trasladarse a sus trabajos, a sus centros educativos, para mover mercaderías, para hacer mandados es un sacrificio absurdo que sufren nuestros habitantes.
Tenemos además otros problemas muy serios. Problemas que dificultan ejecutar los cambios requeridos.
Tenemos fragmentación y antagonismo políticos, una política de líderes sin partido y de partidos sin líderes, una falta de respeto a los adversarios que hacen cada vez más difícil llegar a acuerdos y negociar soluciones.
El pasado nos indica esos problemas, pero como comenté, también nos indica las ventajas que tenemos para enfrentarlos con lo que he llamado la solución costarricense: previsión y acción conjunta.
Aunque en muchos casos sí hay enojo y frustración por los problemas, falta visión de futuro para poder atenderlos adecuadamente. No hay consciencia generalizada sobre los problemas y las alternativas de solución y falta voluntad para enfrentarlos.
Así ocurre en el campo de las pensiones.
En 2044, nos dice el INEC, vamos a llegar a unos 5,4 millones de personas. Nunca llegaremos a 6. Ni siquiera a 5 y medio. Después empezará a caer la población. INEC indica que para final de siglo seremos un poquito más de 3.4 millones, es decir, 1.7 millones menos que ahora, lo que significa una reducción de un tercio de la población.
En 1960 había nueve trabajadores activos por cada persona de 65 años o más. En el 2000 había seis y un tercio. Este año se estima en tres y medio. A mediados de siglo no llegará a uno y medio. Al final de siglo, con las reglas actuales, sería menos de medio trabajador activo por cada pensionado.
¿Puede tan poca gente darle sustento a tanta? ¿Podemos seguir con la misma estructura?
No hay oportunidad de arreglar esto con cambios en los parámetros. Tan pocos no pueden financiar a tantos. Es imposible.
Hace un año Supen lanzó este movimiento y planteó la urgencia de que la opinión pública, los políticos, el gobierno, los actores técnicos y los órganos que manejan temas de pensiones tuvieran conciencia de este problema. Señaló la urgencia de crear consciencia y plantear soluciones, de forma que la reforma estructural de pensiones fuese un tema importante de la campaña política que ya arrancó.
Tenemos que decir que no se logró.
Hoy no hay conciencia. Se ha hecho un trabajo maravilloso —yo admiro lo que han hecho— pero es un trabajo entre cuatro paredes, de representantes de algunos sectores interesados. Pero no se ha difundido, no se conoce.
En esta campaña no se va a lograr el objetivo de que este sea un tema de discusión. Ya no se logró. Hay que ser realistas.
Mientras tanto, la cantidad de trabajadores proporcionalmente sigue bajando. La cantidad potencial de pensionados sigue subiendo. Y tan pocos no podrán financiar a tantos.
Hay problemas adicionales: la informalidad tiene como una de sus causas el costo de la formalidad y uno de esos costos se da porque programas que no tienen nada que ver con salud ni con pensiones se financian con cargas a la planilla. Eso no lo vamos a poder mantener. Eso hay que cambiarlo o el costo de mantenerlo implicará un impuesto inflacionario de magnitud insoportable.
Tenemos, pues, que hacer conciencia de que es indispensable otra transformación de nuestro sistema previsional, como lo fue establecer con la Concertación Nacional y con la Ley de Protección al Trabajador el sistema multipilar que es hoy base para la nueva estructura, pero que las obligaciones acumuladas en los sistemas básicos actuales (IVM, Magisterio y Poder Judicial) y el dramático cambio de la estructura poblacional no permiten mantener sin modificaciones de fondo.
Debemos llegar a un acuerdo sobre un sistema de pensión básica universal como hemos planeado Supen y algunas personas como Eduardo Lizano y quien les habla, o sobre un sistema que integre IVM, ROP y Pensiones no contributivas—como está planteando la Gerencia de Pensiones de la CCSS—con una renta vitalicia bien establecida para los recursos del ROP y usando recursos no basados en la planilla para universalizar las pensiones en favor de las personas con menos recursos en la vejez
Tiene que venir un cambio muy de fondo. Y ese cambio requiere financiamiento. Y el financiamiento no puede ser sobre la planilla. Aquí se han dado algunas ideas, son interesantes, hay que tomarlas todas en cuenta, pero no son suficientes. Se va a necesitar nuevos impuestos.
Como si lo anterior no fuese una gran tarea, además, como he señalado, hay que eliminar cargas sobre la planilla para abrir campo a la formalidad.
Y para eso, hay que decir las cosas con su nombre. A los políticos nos da pavor hacerlo. Pero hay que hacerlo.
¿Cómo lo hacemos? Los organismos técnicos tienen que tomar la batuta y salir a proponerlo.
Estas lides toman mucho tiempo. Yo empecé a hablar del tema de pensiones aprendiendo de Alberto Di Mare y del doctor Fernando Trejos Escalante en ANFE allá en los años 60, y logré influir en el tema con el sistema multipilar en el año 2000, décadas después.
Hoy no tenemos ese tiempo.
Cuando estábamos pensando hace 60 años en pensiones, con consciencia de que necesitábamos un sistema que las universalizara para que cubriera a todos y que fuese solvente, la población trabajadora crecía muy rápido, rapidísimo. Éramos de los países más rápidos del mundo en crecimiento poblacional, con un bono poblacional maravilloso. Y además, por la corta edad del IVM y su limitada aplicación, solo una fracción muy pequeña de los adultos mayores tenían derecho a pensionarse.
Hoy tenemos un bono de género muy importante, pero ha ido ya disminuyendo.
Cuando hablamos de desempleo debemos también estudiar el empleo. Hoy hay menos personas empleadas que en febrero del 2020. Una tasa de desempleo muy baja, pero que se da porque menos personas quieren trabajar.
Tenemos menos personas empleadas, pero el número de mujeres empleadas sí ha crecido. Es entre los hombres que hay menos trabajando. La informalidad ha disminuido porque mucho del empleo que ha desaparecido era informal. Estas dos son variaciones positivas. Pero no generamos suficiente empleo.
Lo acaba de señalar el ministro de Hacienda, la economía permanente, el régimen definitivo, solo crece 1,7% según el más reciente IMAE. El régimen de comercio especial crece un 10%. Uno es el 85 % de la economía y es el que genera empleo para la gente con menos capacitación. El otro es el 15% del PIB, y emplea personas con más exigencias de capacitación —de las cuales no tenemos suficientes, porque no hemos hecho bien el trabajo de capacitar.
Bueno, lo cierto es que hace un año Supen promovió que se debatiera esta necesidad de restructurar nuestro sistema previsional y se generara consciencia sobre el problema.
Nadie tomó la estafeta para poder crear consciencia en la realidad política y social.
El tema la tomaron en serio los grupos técnicos cuyos representantes están aquí hoy, lo han hecho bien y han planteado sus propuestas.
Pero debemos decir, con mucho respeto, que esas propuestas son un importante material de trabajo. Pero deben integrarse, hacerse compatibles, medir actuarialmente su validez, escoger una solución y lograr apoyo político.
Se deberá tomar decisiones que no son fáciles, que afectan intereses creados y orgullos institucionales.
¿Optamos por estructurar el sistema alrededor de una pensión básica universal conservando los otros pilares para tener un sistema armónico, justo y solvente?
¿Optamos por armonizar los 4 pilares actuales con la CCSS alrededor de un régimen de IVM modificado que provea -en competencia con otros aseguradores- pensiones vitalicias para el disfrute del ROP y que financie a todos los ancianos una pensión financiada por el gobierno?
¿Cómo integrar la propuesta con los regímenes del Poder Judicial y del Magisterio?
¿Integramos a la solución el proyecto que presentó hace ya varios años Supen y que no se ha tramitado, para ir disminuyendo poco a poco las contribuciones del Estado a los regímenes del Magisterio y del Poder Judicial de manera que el Estado contribuya a los tres regímenes básicos con el mismo porcentaje?
No hemos avanzado y más bien hemos tenido retrocesos.
Ya deberían estar operando los fondos generacionales, y más bien se pospusieron.
Por otra parte, hay tres propuestas en trámite en el congreso para apoderarse de los recursos del ROP en detrimento del régimen previsional. Y no veo, como en el pasado lo vi y participé en él, un esfuerzo poderoso para señalar los graves perjuicios para la justicia social de semejantes iniciativas.
¡Tres proyectos en la Asamblea Legislativa para repartir los fondos del ROP!
Es increíble que se sigan presentando proyectos para eliminar esos recursos con el panorama actual en el que, para que las personas tengan una pensión decente, se depende cada vez más del aporte del ROP a la pensión.
Algunos diputados pretenden, a estas alturas, destruir el ROP, lo que sería una estocada mortal para todo el conjunto de los pilares. Y no veo la gran protesta nacional, ni siquiera de los organismos técnicos.
Perdónenme, yo digo las cosas como las veo, como las siento, y con toda franqueza. Soy un viejo de 85 años, no tengo nada que perder ni nada que ganar políticamente. De manera que me puedo dar el lujo de seguir diciendo las cosas como las considero con menores costos que en el pasado, cuando siendo joven también lo hice. Por supuesto que puedo estar muy equivocado. Pero los temas se deben analizar con apoyo de la ciencia y la experiencia, y con franqueza.
No podemos rehuir la carga. Esto significa que tenemos que hacer que los árboles produzcan más cacao y asignar más de ese cacao a las actividades y políticas públicas que el país requiere. Una muy importante es restructurar el régimen previsional para que sea sostenible y justo en las nuevas condiciones. Esto va a afectarnos a todos. Pero peor nos afectaría no hacerlo.
Si no hay un liderazgo de los órganos técnicos que empujen la carreta, no se creará conciencia del problema de nuestro sistema de pensiones y de la urgencia de resolverlo.
No podemos darnos el lujo de seguir posponiendo atender el tema de las pensiones, y para ello debemos crear el clima político que permita resolverlo. No se vale simplemente señalar que es políticamente imposible. Hay que hacerlo posible.
No podemos durar, como en los sesenta, cuatro décadas para poner orden y asegurar justicia y sostenibilidad. En aquella ocasión más bien se disminuyó la edad para pensionarse, se crearon regímenes especiales y se acordaron prebendas insostenibles que en los noventa nos tocó empezar a revertir para poner orden en las pensiones con cargo al presupuesto.
Gracias a la Supen por plantear este tema. Gracias por haber hecho este proceso en que distintos grupos han presentado sus propuestas, que son muy valiosas, que deben ser tomadas en consideración. Pero el trabajo está empezando.
Hay que crear una propuesta concreta. Los diputados no van a crear una ley de pensiones que resuelva el problema. Hay que llevar a la Asamblea Legislativa una ley de pensiones armónica y congruente. Hay que escoger entre las alternativas planteadas. Y eso requiere un liderazgo extraordinario de Supen, de la Caja, del Ministerio de Trabajo, de Hacienda, de los operadores de pensiones, del Banco Central, de Conassif.
La tarea es complicada, es dura, pero es impostergable. Por eso no hay más remedio que asumirla. Los entes técnicos especializados deben liderarla.
Felicitaciones por lo hecho, y ánimo para hacer lo que sigue.
Muchas gracias.