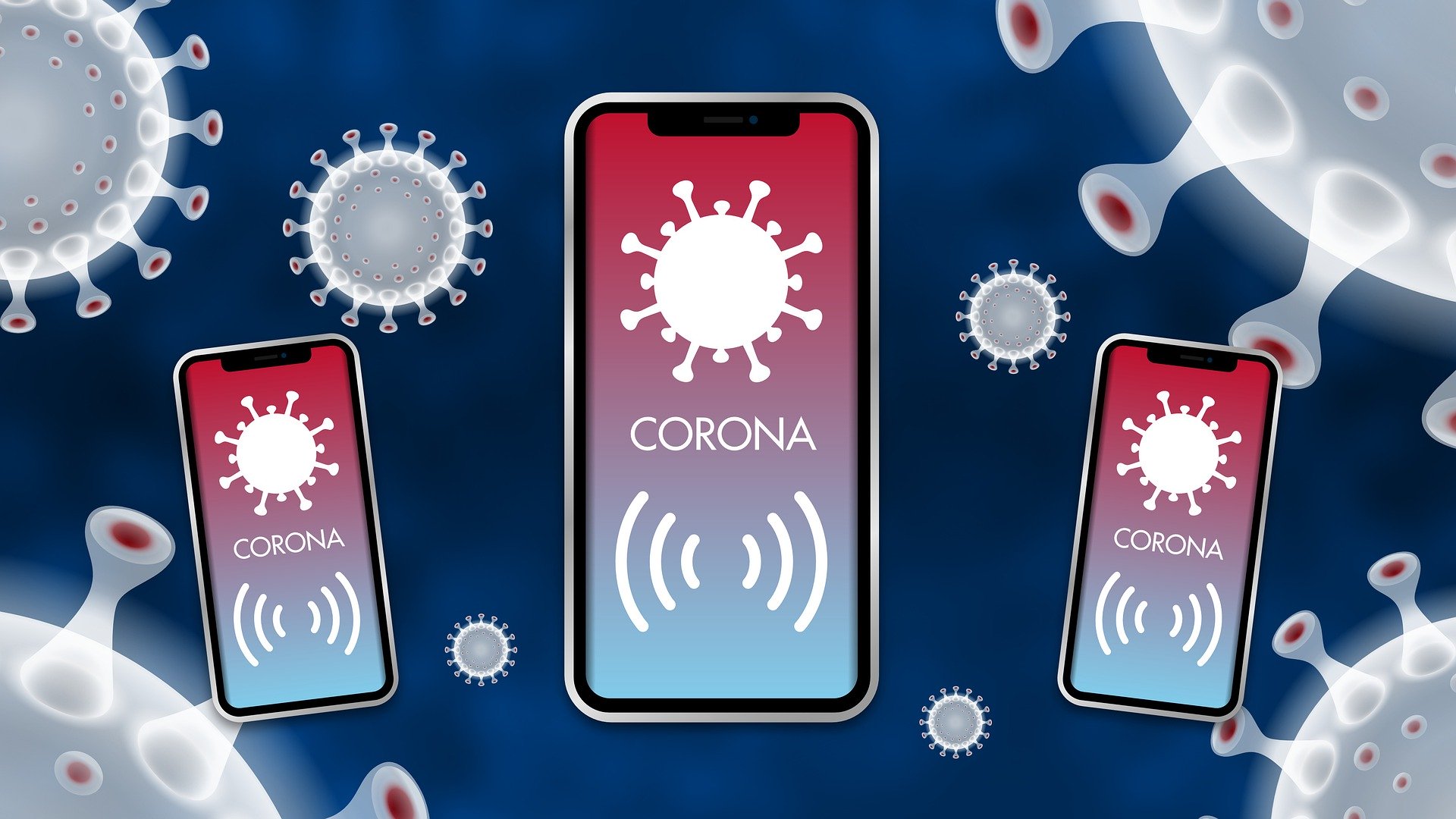Costa Rica tiene un sistema de salud envidiable, especialistas en el área sumamente competentes e instituciones científicas de primer nivel, pero… ¿ha sido el gobierno lo suficientemente persuasivo para convencernos a todos de cuidarnos frente al Covid-19?
Diversos estudios de opinión que se han hecho en los últimos meses han demostrado que prácticamente todos los costarricenses conocemos del virus (lo cual es normal en el contexto de una pandemia con una cobertura mediática de grandes proporciones). No obstante, nuestra percepción sobre el riesgo de contagiarnos, al igual que las medidas que hemos decidido tomar para evitarlo, han sido cambiantes.
Por ejemplo, a finales de marzo, un estudio de la UNED indicaba que la percepción de riesgo de contagio por parte de la población era moderada y solamente el 51.5% de la población había tomado la decisión de quedarse en su casa. Luego, en abril, un estudio de UNIMER señalaba que ese porcentaje era de un 62% y en mayo, según CID Gallup, menos de la tercera parte de los encuestados (29%) mencionaba que había tomado dicha decisión, mientras que un 22% sí salía y mantenía la distancia de “1 metro” con otras personas (a pesar que esta debería ser de mínimo 1.80 metros), un 16% se desinfectaba al llegar a su destino, un 10% usaba mascarilla y otro 10% salía exclusivamente al supermercado, farmacia o por alguna emergencia.
El concepto clave es la percepción de riesgo. Como su nombre lo indica, además de las medidas de cerrar locales, prohibir el tránsito de vehículos a ciertas horas y, por supuesto, el elemento disuasorio de tener que pagar una costosa multa si se incumple dicha restricción, los gobiernos deben preocuparse por informar a la ciudadanía y, a la vez, posicionar constantemente en sus habitantes sentimientos de preocupación y alerta para garantizar que estos mismos cuenten con la voluntad de acatar las recomendaciones sanitarias en defensa de su propia vida y la de sus seres queridos.
Para elevar esa percepción de riesgo existe, precisamente, el paradigma teórico derivado de la comunicación política llamado comunicación de riesgo, el cual tiene el objetivo de modificar hábitos o conductas en la ciudadanía con el fin de, valga la redundancia, reducir el riesgo ante una amenaza latente o existente (como ha sido el COVID-19) y, de igual manera, constituirse en una política pública más dentro de la estrategia sanitaria de un gobierno.
Y es que si sabemos que la percepción de riesgo del ser humano depende, no sólo de la información con la que cuenta, sino de los sesgos derivados de su propia realidad, sistema de creencias, valores e ideología que influyen en cómo valora esa información, es más que necesario pensar en mensajes que trasciendan esas variables y, a la vez, luchen contra fenómenos peligrosos de los cuales hablan expertos como Peter Sandman y otros, como lo es el optimismo ilusorio en el cual las personas tienden a creer que sus probabilidades de enfermar son reducidas o nulas.
Mario Riorda, otro experto, ha dicho que “la comunicación de riesgo debe aplicar miedo y a los gobiernos no les gusta dar malas noticias, prefieren trabajar bajo un esquema de noticias positivas. Los gobiernos le tienen miedo al miedo y tratan de montar una situación de control. Si el Gobierno no aplica el miedo, caerá en un voluntarismo peligroso e insignificante”. Es decir, si la gente no le tiene miedo al famoso coronavirus (miedo que bien gestionado no debería derivar en pánico), las probabilidades de acatamiento de las recomendaciones sanitarias se reducen, debido a que dicha emoción es el motor principal para que modifiquemos nuestras conductas y hábitos en función de protegernos ante una amenaza.
El Gobierno, desde los liderazgos del Ministerio de Salud y la Caja Costarricense del Seguro Social, ha hecho bien en informar constantemente a la población sobre el virus, sus estadísticas de contagio, prohibiciones, multas y recomendaciones sanitarias. Sin embargo, no le ha dado la suficiente importancia al necesario posicionamiento del riesgo en su comunicación (es decir, esa preocupación y estado de alerta que deberíamos tener todos); lo cual se podría lograr a través de una comunicación más “aterrizada”, pedagógica y carente de eufemismos, así como, entre otras técnicas, por medio de la utilización de testimonios de personas contagiadas (o de sus familiares) centrados en los síntomas y consecuencias de la enfermedad, sin guion ni música melodramática de fondo.
Además, es importante tener en cuenta que, si el mensaje, formato y estilo de la comunicación actual se vuelven rutinarios, existe también una alta probabilidad que los públicos caigan igualmente en la rutina, se acostumbren y pierdan el estado de alarma con el que deberían contar siempre hasta la aparición de una vacuna.
En suma, la lucha contra la COVID-19 no puede depender solamente de la capacidad del sistema de salud, medidas coercitivas o controles fronterizos (sobre todo porque el Estado no es omnipresente), sino en la capacidad del gobierno de convencer a sus ciudadanos respecto a que el riesgo es real para que, estén donde estén, haya o no haya restricciones, quieran genuinamente cuidarse a sí mismos y a sus seres queridos.