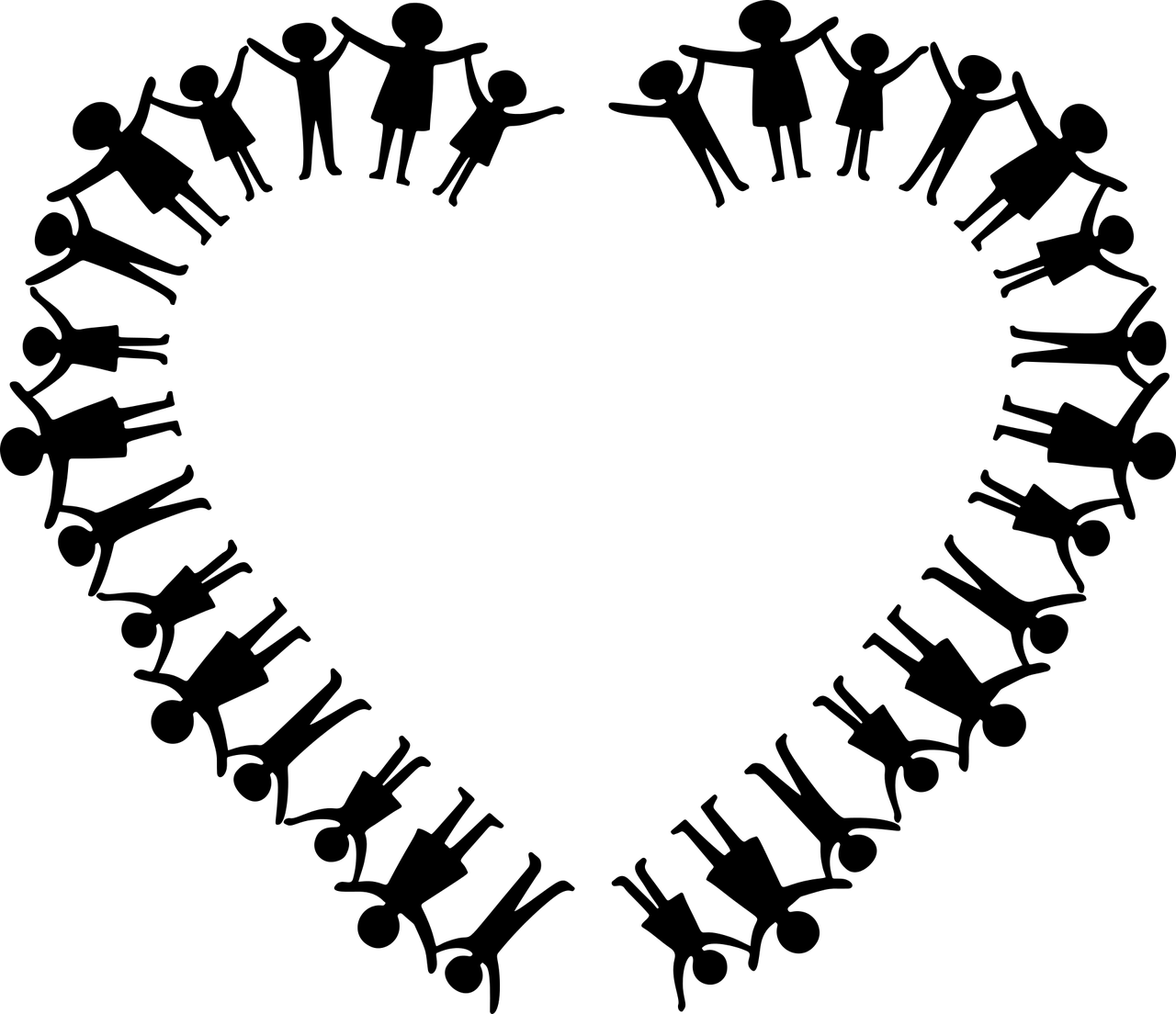Educar es un quehacer humano que no podemos evitar. Como especie nos educamos unos a otros y nadie, por más que así lo quisiera, puede sacudirse de sus actuaciones educativas, sean estas simples o más complejas. Nuestra relación con otros es la base para que ocurra un cambio en los comportamientos de cada quien. ¡Así es! Nuestra naturaleza es ser educables, nuestra obligación es reconocernos como educadores.
Es esta naturaleza humana la que crea cultura y nos ha llevado como humanos a crear civilizaciones, muchas desaparecidas ya, pero todas asentadas en “territorios educativos”. Nuestra civilización actual intenta preservar esos territorios mediante sobresalientes figuras sociales: la familia, la escuela y la iglesia (en esta ocasión no me estaré refiriendo a esta última).
De las tres anteriores, en nuestra legislación la figura obligatoria derivada de un mandato constitucional es la escuela, por cuanto “La educación preescolar y la General Básica son obligatorias” y porque “Todo habitante de la República tiene derecho a la educación y el Estado la obligación de procurar ofrecerla en la forma más amplia y adecuada”.
Hasta el momento la estrategia que pretende garantizar ese derecho y esa obligatoriedad, es la conformación de un sistema escolar.
Claramente, cuando por constitución se establece la educación como un derecho, se está refiriendo a un ámbito educativo diferenciado de la educación familiar. Pero veamos el punto de encuentro, a pesar de que la familia no es una instancia obligatoria, sino una figura social natural, si comparte junto con el sistema escolar, la responsabilidad educativa de las personas menores de edad. Es allí donde las fronteras se desdibujan y lo territorios educativos se empiezan a compartir.
En el buen sentido de su significado, las fronteras más que divisiones, son espacios de encuentro, tránsito y trasiego. Hay temáticas educativas que viven y se desarrollan en esas fronteras, es decir, son de unos y de otros, se comparten entre la escuela y la familia (y con la calle), tal es el caso de la educación ciudadana, la educación de valores y particularmente la educación para la afectividad y la sexualidad.
Disputarse estas temáticas como parte de un territorio privado y adulto, escapa a la realidad de la vida adolescente. Mientras las personas adultas batallan por esas pertenencias, las personas adolescentes trasiegan conocimientos, desarrollan afectos y aprenden (para bien o para mal) con o sin nosotros.
Se requiere de adultos bien informados, sean estos padres, madres o docentes, para que las y los adolecentes sienten la confianza de acercarse con sus dudas a ser escuchados y no juzgados.