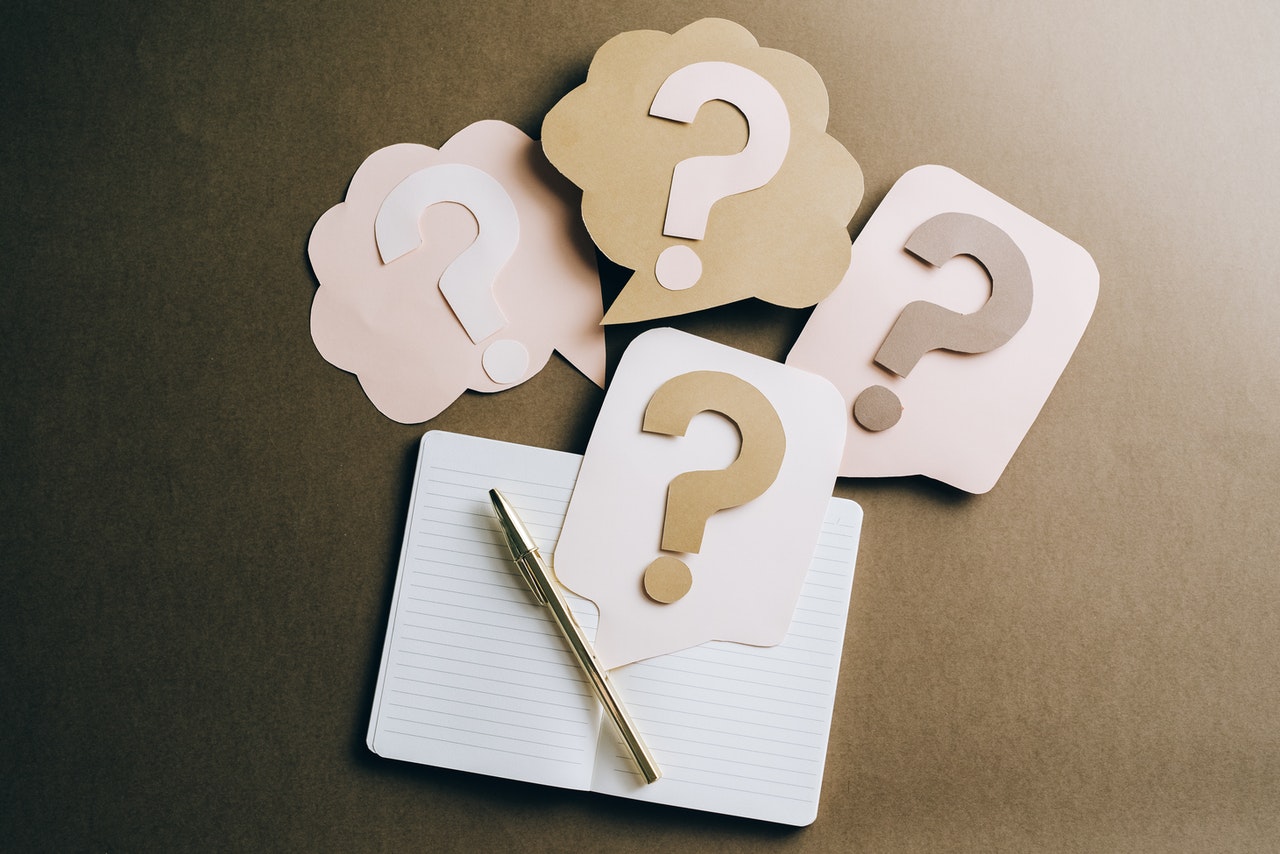Por Ximena Víquez Tormo - Estudiante de la carrera de Publicidad con Énfasis en Producción de Medios
Políticos esparciendo mentiras, influencers que informan a su conveniencia y medios de comunicación que apelan al sensacionalismo. Situaciones como estas han abierto debate sobre la creciente devaluación de la verdad al punto de que el Diccionario Oxford bautizó el término de la posverdad para definirlo como “una circunstancia en las que los hechos objetivos son menos influyentes en la opinión pública que las emociones y las creencias personales” (Gooch, 2017). Actualmente, vivimos en un mundo digital donde el valor y la credibilidad de los medios queda a criterio de las opiniones personales. No se trata de qué se esta diciendo, sino de aceptar la versión de lo que se dice que concuerde más con las ideologías de cada uno. En medio de una crisis de desinformación, se podría desbanalizar la objetividad de los datos si los medios de comunicación y sus audiencias asumieran un rol investigativo antes de propagar datos.
La tecnología hizo que los medios tradicionales perdieran protagonismo contando hechos porque ahora cada ciudadano tiene la capacidad de hacer lo mismo al alcance de un click. Por ello, la ensayista Katharine Viner (2016) argumenta en su artículo de The Guardian que la transición de los medios del papel a la digitalización fue la detonante en la pérdida de la deontología profesional, la relativización de la veracidad y la aceptación de los rumores en el gremio informativo. Considerando esta nueva realidad, la comunicación y el periodismo actual deben enfocarse no en contar, sino en investigar de manera sistemática el origen de los datos que reciben para asegurarse de que la información que comunican a su audiencia sea veraz y libre de discursos emotivos. Este tipo de investigación es el fact-checking (Zarsalejos, 2017).
Pese a que los medios tienen la responsabilidad moral de crear contenido verídico, su audiencia debería aprovechar la oportunidad que nos brinda la digitalización para investigar y no caer en la estupidez colectiva. Un estudio realizado por el PEW Research Center en el 2016 predijo que el 62% de la población estadounidense utilizaría las redes sociales para estar conectado con la actualidad (Heimlich, 2011). Hoy, esa cifra es una realidad, pero surge una paradoja importante: pese a que tenemos a nuestro alcance más información que cualquier otra generación en la historia, la sociedad se encuentra más desinformada que antes.
Para revertir la contradicción las personas deben volver a poner valor en hechos objetivos, reales y verificables por encima de sus creencias o emociones. Para ello, se puede aplicar una metodología de investigación científica que permita, de forma secuencial y lógica, comparar diversos medios de información y responder a la pregunta: ¿Los datos que me brindan son medibles, reproducibles y/o verificables? (Escuela Ingeniería Antioquia, 2016).
Si bien discutir sobre la posverdad está de moda, hay quienes argumentan que el fenómeno no es más que una reconstrucción de algo que ya existía. Desde que nace la democracia, en la política existe la opinión publica basada en creencias y no en hechos. Sin embargo, la diferencia es que antes de la era de la posverdad, la verdad en la política no se discutía porque se consideraba de segunda importancia. Así como lo expresa el directo del diario El Comercio, Fernando Berckemeyer (2017), “no ha habido populista en la historia de la humanidad –y, nuevamente, populistas registrados los hay desde Grecia– para el que la verdad no sea “de secundaria importancia” y “reforzar prejuicios”, la base del éxito”.
Puede que la posverdad se manifestara desde tiempos antes que el Diccionario Oxford definiera el término el 2016, pero es innegable que en la actualidad posee una fuerza feroz por la facilidad y la rapidez con la que una mentira puede esparcirse en internet. Si se desea erradicar el fenómeno de la posverdad es necesario que tanto los medios de comunicación como las personas que reciben su contenido asuman su responsabilidad de investigar antes de apoyar un argumento falso. Esto se logra por medio de estrategias como el fact-checking y el método científico.