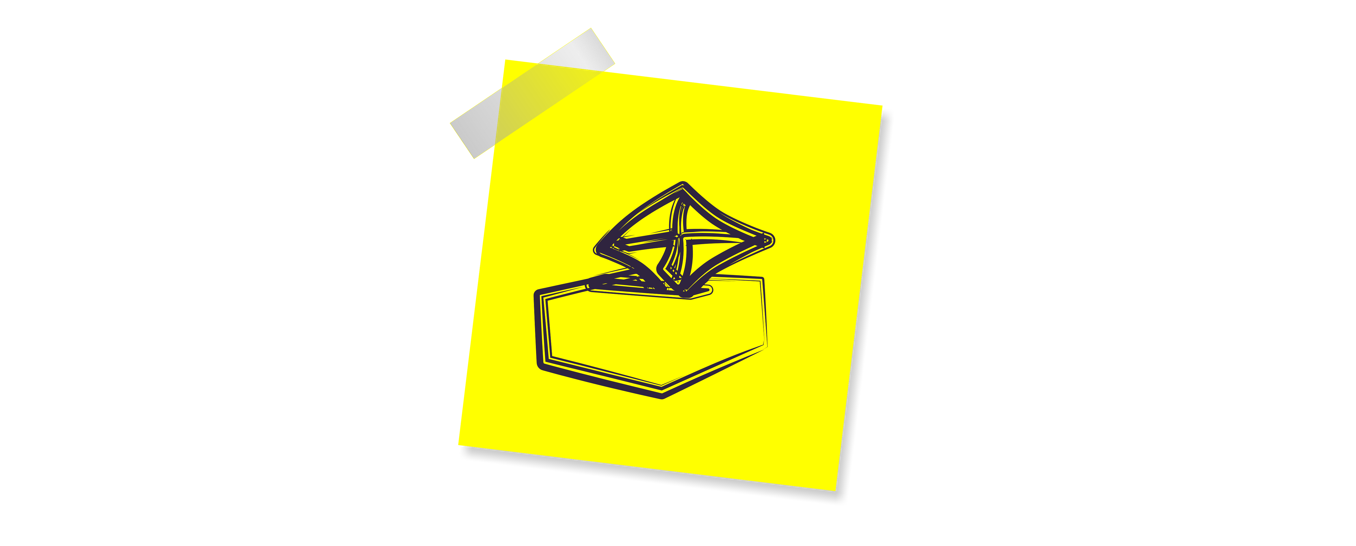En un país democrático como el nuestro, el candidato a un puesto de elección popular —sea presidente, diputado o alcalde— es escogido, en teoría, mediante el voto de la mayoría de los ciudadanos. Esa es la base fundamental del sistema y el espíritu de aquella frase de “gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo” que dejó para la historia el señor Lincoln.
El problema es que entre la teoría y la práctica hay más de tres pueblos de distancia —valga el pueblerino chiste. En la realidad costarricense existe un problema sistemático y generalizado de abstencionismo que afecta la representatividad del sistema político. Aquellos de nosotros que ejercemos el voto sumamos apenas entre el 60% y el 70% del padrón. Lo cierto es que, por lo menos, una tercera parte de los ciudadanos consistentemente no vota.
Por esta razón muchos países —como Australia, Luxemburgo y Bélgica, y en Latinoamérica Uruguay, Brasil, Perú y Ecuador— han implementado medidas para incentivar a sus electores a presentarse a las urnas. En Ecuador, por ejemplo, se expide un certificado de votación que se exige para realizar casi cualquier trámite administrativo en instituciones públicas y privadas (bancos, notarías, registros civiles) durante el periodo posterior a la elección. En Brasil, no se puede obtener pasaporte, solicitar préstamos en entidades públicas, inscribirse en universidades estatales ni renovar el CPF (identificación fiscal). En Uruguay, el certificado es indispensable para cobrar salarios en el sector público, efectuar trámites notariales o inscribirse en universidades estatales. En Perú, sin él no es posible realizar trámites bancarios, obtener pasaporte ni registrar propiedades. Votar es, entonces, un verdadero requisito: un derecho, pero también un deber.
En muchos de estos países, cuando un ciudadano no puede votar, debe presentar una justificación razonable —como un certificado médico o profesional— y, en caso de no hacerlo, se le impone una multa para recuperar los derechos vinculados al ejercicio del voto.
A todas luces, es hora de implementar un modelo similar en Costa Rica, adaptado a nuestra idiosincrasia, realidad y circunstancias. No es posible que, por desidia, indiferencia o simple egoísmo, una parte significativa de la población erosione la base de todo el sistema democrático. La democracia es de todos, para todos y, necesariamente, debe ser ejercida por todos. Caso contrario, no es verdadera democracia.
Digamos las cosas como son: si un ciudadano no está dispuesto a dedicar un par de horas cada cuatro años, eso debe implicar alguna consecuencia: es un requisito muy mínimo para vivir en libertad bajo un régimen de derecho. Esta crisis generalizada de apatía social se traduce en el desperdicio de miles de millones de colones en votos no ejercidos y en una legitimidad gubernamental cada vez más desgastada. El corolario final es aún más perverso: esta indiferencia promueve que minorías organizadas se hagan con el poder a largo plazo. No es lo mismo alcanzar un umbral del 40% sobre los votos emitidos que alcanzarlo sobre el padrón electoral (o su mejor aproximación en la práctica). Si se triunfa, que sea un verdadero reflejo del sentir de la sociedad, no el resultado de inoperantes y añejas reglas. Urgen ajustes que nos regresen a una auténtica senda democrática.