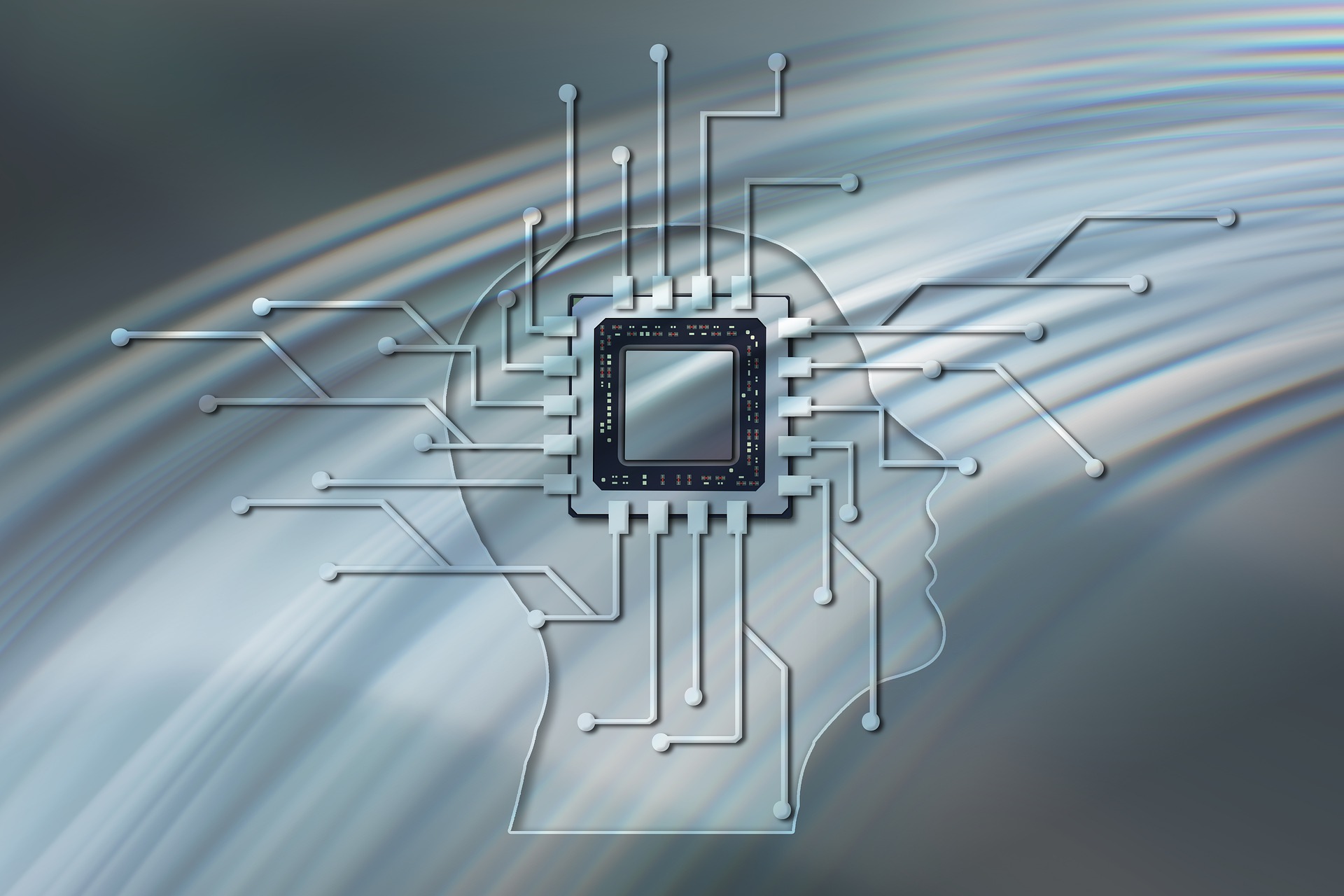El orden mundial que emergió tras el fin de la Guerra Fría se está resquebrajando de manera acelerada. La guerra en Ucrania ha devuelto la conquista territorial al repertorio de herramientas de poder en Europa, los compromisos internacionales se diluyen y la interdependencia económica, que antes se veía como garantía de paz, ahora se percibe como un riesgo estratégico grave. Las alianzas tradicionales crujen, el comercio se politiza y las disputas comerciales alcanzan dimensiones sistémicas.
En medio de esta inestabilidad, la inteligencia artificial (IA) se ha convertido en el factor que más redefine el poder global. No es solo una tecnología más: actúa como una infraestructura transversal que une capacidades militares, económicas, industriales y de influencia social. Controlar la IA equivale a dominar la capa que decide cómo se procesa la información, cómo se toman decisiones críticas y cómo se moldea la percepción pública.
La concentración de poder en este campo es abrumadora. Estados Unidos y China acaparan la mayoría de los centros de supercomputación más potentes, los mayores volúmenes de datos de calidad, los diseños de chips avanzados y los modelos de IA de vanguardia. Esa ventaja no solo genera beneficios económicos; les da la capacidad de dictar estándares técnicos, controlar la interoperabilidad entre sistemas y aplicar sanciones extraterritoriales mediante restricciones a exportaciones de tecnología o licencias de software.
A diferencia de lo que ocurría con el comercio tradicional de bienes —donde las crisis permitían recomposiciones y diversificaciones—, la dependencia en IA tiende a volverse estructural y difícil de revertir. Los modelos mejoran con más datos y más potencia de cálculo: quien acumula primero una masa crítica abre una brecha casi insalvable. Así, quien domina las nubes, los centros de datos o los entornos de entrenamiento controla no solo flujos logísticos o financieros, sino también la forma en que se construye el relato colectivo y se dirigen las sociedades.
En el plano militar, la IA ha evolucionado de herramienta auxiliar a elemento decisivo. Optimiza el mando y control, asigna recursos en tiempo real durante operaciones y genera simulaciones que anticipan escenarios con alta precisión probabilística. Pero su impacto más profundo ocurre en el dominio cognitivo: la creación masiva de contenidos falsos, la segmentación de audiencias mediante perfiles predictivos y la amplificación selectiva de mensajes configuran una guerra informacional constante y de bajo umbral.
Estas operaciones pueden desestabilizar a un adversario desde dentro sin necesidad de usar fuerza cinética. Analizando redes sociales y patrones de comportamiento, se identifican divisiones latentes y se las exacerban con precisión. La coerción se vuelve sutil: ataca el tejido social, la confianza en las instituciones y el capital simbólico, en lugar de destruir puentes o fábricas.
Desde el ángulo económico, la IA funciona como un recurso estratégico comparable al petróleo o a los semiconductores. Gestiona redes energéticas inteligentes, dirige transacciones financieras a alta velocidad y coordina cadenas de suministro globales en tiempo real. Sin embargo, esa misma omnipresencia la hace vulnerable: un fallo inducido o una manipulación en sistemas clave puede propagar caos en cascada sobre infraestructuras críticas. La línea entre ganar eficiencia y volverse frágil se ha vuelto muy delgada.
Si se consolida un duopolio entre Washington y Pekín, los países que dependan de sus plataformas, nubes o modelos propietarios quedarán expuestos a presiones regulatorias, interrupciones selectivas o condicionamientos geopolíticos. La autarquía total resulta ilusoria en un mundo interconectado; el desafío real es impedir que la dependencia derive en subordinación permanente.
Aquí entra la posibilidad de un tercer polo tecnológico. Una coalición amplia —que podría incluir a la Unión Europea, India, Canadá y países como Brasil, Indonesia, Sudáfrica, Noruega o Suiza— reuniría suficiente población (más de 2.500 millones de personas), talento científico, capacidad investigadora y peso regulatorio para influir en las reglas globales de la IA. No se trataría de un bloque antagónico, sino de un contrapeso que promueva estándares abiertos, transparencia en algoritmos y colaboración en infraestructuras compartidas.
Compartir repositorios de datos interoperables, desarrollar supercomputación conjunta y armonizar normas reduciría costos, generaría economías de escala y ofrecería alternativas viables a los modelos dominantes. Países medianos y emergentes tendrían entonces opciones reales, basadas en principios de neutralidad y apertura, en lugar de verse forzados a elegir bando.
La IA también altera los cálculos clásicos de disuasión. Sistemas autónomos, defensas cibernéticas adaptativas e inteligencia basada en aprendizaje profundo cambian el balance entre ataque y defensa. Pero la verdadera competencia se libra en el plano de la información: en sociedades hiperconectadas, quien diseña los algoritmos de recomendación y filtra los flujos de datos moldea directamente las preferencias políticas y las decisiones colectivas.
El dilema central es claro. Apostar todo a uno de los polos dominantes implica aceptar riesgos estratégicos en seguridad, economía y soberanía informativa. Construir una vía alternativa demanda recursos, coordinación política y visión a largo plazo, pero mantiene espacios de autonomía en un contexto de rivalidad cada vez más intensa.
Hoy conviven dos geopolíticas: la tradicional, centrada en territorios, recursos naturales y rutas marítimas; y la digital, donde los datos, el cómputo y los algoritmos dibujan la nueva geografía del poder. La IA no es un añadido: es la capa que integra coerción, influencia y productividad en un solo sistema operativo.
En un mundo que se polariza tecnológicamente, elegir la cooperación multilateral basada en reglas compartidas y autonomía estratégica representa una apuesta de consecuencias duraderas. La soberanía real en el siglo XXI se medirá cada vez más por la capacidad de auditar, gobernar y desarrollar los propios sistemas algorítmicos. La oportunidad de construir ese equilibrio multipolar sigue existiendo, pero el tiempo para aprovecharla no es ilimitado.